2º A
SAM 6,5
IBC 7,5
DCG 5,75
LCB 5,5
LDS 7
AFG 7,75
AFS 4,5
MFS 7,75
DFB 6,25
NGLL 4,25
AGR 7,25
CHF 5
CML 8,5
CPC 9,5
LPG 9
CRR 9,5
RSR 8,25
MZC 8
2º B
MAP 6,25
CAC 5
NAJ 4,5
MAS 9
RDP np
BJD 7
RFH 10
EGR 3
AGA 3
JGH 5
VGC 7
SHV 6
MJF 10
AMS 5,5
ANZ 9
CPS 8
JPG 8,5
DRS 5
LZG 8,5
2º C
SAM 6
NBB np
CEF 7
BFI 7
AFM 7
DGD 5
NHF 6
NHM 6
CIR 5
PLM 5
LMM 7
AMP 6
RNR 6
RPR 9
LPD 6
JRA 5
LRH 7
DSL 7
DVC 6
2º D
CAF 8
TAG 7
JBS 4
JBG np
CBR 8
SCV 5
ACT 9
MDG 7
EFH 8
LGC 6
EGV 6
MGC 2
AJR7
IMR 7
CSA 8
ASG 8
EVP 5
SVD6
NZA 9
Estas son las notas del segundo parcial de la tercera evaluación, los exámenes estarán disponibles mañana martes para ser revisados.
La nota de la tercera evaluación será la media aritmética de ambos parciales.
La nota final será la media (con correcciones mínimas al alta o a la baja) de las tres evaluaciones.
La nota del examen final (para aquellos que tuvieran que hacer el examen final) saldrá mañana. Y los
exámenes estarán a disposición del alumnado el miércoles a partir de las 11h 30´.
EXAMEN Final
2º A
NGLL No apto
AFS Apto
2º B
CAC Apto
NAJ Apto
RDP No apto
EGR No apto
AGA No presentado
JGH Apto
2º C
NBB No presentado
PLM Apto
JRA No apto
RVC No apto
2º D
JBG Apto
MGC Apto
lunes, 26 de mayo de 2014
sábado, 24 de mayo de 2014
Recuperación 2º A de bachillerato.
Solamente C. H. F. tiene derecho al examen de recuperación de la 3ª evaluación.
Este examen tendrá lugar en el aula de 2º A, el lunes 26 de mayo a las 12h. 30´.
Los demás alumnos y alumnas, o bien han superado con éxito la tercera evaluación (y han aprobado el curso) o bien han hecho ya la recuperación de otras evaluaciones pendientes y no las han superado.
Este examen tendrá lugar en el aula de 2º A, el lunes 26 de mayo a las 12h. 30´.
Los demás alumnos y alumnas, o bien han superado con éxito la tercera evaluación (y han aprobado el curso) o bien han hecho ya la recuperación de otras evaluaciones pendientes y no las han superado.
jueves, 22 de mayo de 2014
Notas
Las notas de la 3ª evaluación serán colgadas en este blog y en el tablón de anuncios del Instituto el lunes a las 11h.30.
Examen final. 2º Bachillerato. viernes 23 mayo 8h. 30`. Definitivo a las 20 h 25 minutos
Definitivo
2º B
C.A.C 1ª evaluación
N.A.J 1ª evaluación
R.D.P Todo
E.G.R. Todo
A.G.A 2ª evaluación y 3ª evaluación
J. G. H. 1ª evaluación
2º D
M.G.H. 1ª y 3 ªevaluaciónes.
J.B.G. 3ª evaluación
2º C
N.B.B. Todo
P.L.M. 1ª evaluación
J.R.A. Todo
D.V.C. 1ª evaluación y 3ª evaluación
2º A
A.F.S. 1ª evaluación
N.G. Ll. 1ª evaluación
2º B
C.A.C 1ª evaluación
N.A.J 1ª evaluación
R.D.P Todo
E.G.R. Todo
A.G.A 2ª evaluación y 3ª evaluación
J. G. H. 1ª evaluación
2º D
M.G.H. 1ª y 3 ªevaluaciónes.
J.B.G. 3ª evaluación
2º C
N.B.B. Todo
P.L.M. 1ª evaluación
J.R.A. Todo
D.V.C. 1ª evaluación y 3ª evaluación
2º A
A.F.S. 1ª evaluación
N.G. Ll. 1ª evaluación
martes, 20 de mayo de 2014
Términos de Nietzsche
1. Apolíneo-Dionisiaco.
Nietzsche defiende una concepción metafísica del arte: el valor del arte no está en la mera
complacencia subjetiva que provoca en el espectador; es algo más profundo, puesto que con él una
cultura expresa toda una concepción del mundo y de la existencia. Pues bien el pueblo griego antiguo
supo captar las dos dimensiones fundamentales de la realidad, dimensiones que este pueblo expresó
de forma mítica con el culto a Apolo y a Dionisos. La auténtica grandeza griega culmina en la tragedia
ática, género artístico con el que consiguieron representar de modo armónico lo apolíneo y lo
dionisíaco de la existencia.
Apolo era el dios de la luz, la claridad y la armonía, frente al mundo de las fuerzas primarias e instintivas.
Representaba también la individuación, el equilibrio, la medida y la forma, la racionalidad. Frente a lo
apolíneo los griegos opusieron lo dionisíaco, representado con la figura del dios Dionisos, dios del vino y
las cosechas, de las fiestas báquicas presididas por el exceso, la embriaguez, la música y la pasión; con
este dios representaban también el mundo de la confusión, la deformidad, el caos, la noche, el mundo
instintivo, la disolución de la individualidad y, en definitiva, la irracionalidad. La auténtica grandeza del
mundo griego arcaico estribaba en no ocultar esta dimensión de la realidad, en armonizar ambos
principios, en considerar incluso que lo dionisíaco era la auténtica verdad. Sólo con el inicio de la
decadencia occidental, ya con Sócrates y Platón, los griegos intentan ocultar esta faceta inventándose
un mundo de legalidad y racionalidad (un mundo puramente apolíneo, como el que fomenta el
platonismo). Sócrates inaugura el desprecio al mundo de lo corporal y la fe en la razón, identificando lo
dionisíaco con el no ser, con la irrealidad.
2. Inocencia del devenir
La inocencia del devenir es una concepción del mundo opuesta a toda interpretación moral, cristiana,
más allá del bien y del mal. Tanto los griegos como el cristianismo juzgaron la existencia como
culpable. La diferencia estriba en que para los griegos la responsabilidad es de los dioses mientras que
para el cristianismo es de los hombres. Recuérdese como Homero cuenta cómo los dioses toman sobre
sí la responsabilidad de la locura que inspira a los hombres y recuérdese cómo el Nuevo Testamento
hace responsable al hombre de la locura de un Dios que se pone en la cruz. Ambas soluciones son
nihilistas pues suponen una condena de la vida pero la solución griega es incomparablemente más
hermosa.
Realmente, el problema no está en quién sea el responsable del caos y el sinsentido de esta existencia
sino en comprender si la existencia ¿es culpable o inocente?. En este caso Dionisos ha hallado su
verdad múltiple: la inocencia de la pluralidad, la inocencia del devenir y de lo que es.
3. Nihilismo
De “nihil” nada. Actitud vital y filosófica que niega todo valor a la existencia, o que hace girar la
existencia alrededor de algo inexistente. La idea nietzscheana del nihilismo es compleja:
1. Nihilismo como decadencia vital: Toda la cultura occidental, es nihilista pues dirige toda su
pasión y esperanzas a algo inexistente (el Dios cristiano, el Mundo Ideal y Racional de los
filósofos), despreciando de modo indirecto la única realidad existente, la realidad del mundo que
se ofrece a los sentidos, la realidad de la vida. En Así habló Zaratustra
representa Nietzsche este
modo de mostrarse el espíritu con la figura del camello, símbolo de la aceptación resignada de
las mayores cargas.
2. Nihilismo activo: es también nihilista la filosofía que intenta mostrar cómo los valores dominantes
son una pura nada, una invención; la filosofía nietzscheana es nihilista en este sentido pues
propone la destrucción completa de todos los valores vigentes y su sustitución por otros
radicalmente nuevos (propone la "transmutación de todos los valores"). Este nihilismo es una fase
necesaria para la aparición de un nuevo momento en la historia de la cultura, para el reencuentro
con el "sentido de la tierra", la aparición de una nueva moral y de un nuevo hombre, el
superhombre. En Así habló Zaratustra representa esta figura del espíritu con la metáfora del león
(por su agresividad, su capacidad destructiva).
3. Nihilismo pasivo. El "nihilista pasivo" no cree en ningún valor, puesto que considera que todo
valor es posible sólo si Dios existe, y Dios no existe; termina en la desesperación, la inacción, la
renuncia al deseo, el suicidio. Aquél que dijese que si Dios no existe todo está permitido, aquél
que desesperase de la vida y se levantase en contra de ella por considerar que ésta solo puede
tener su fundamento en algo ajeno de ella y que dicho fundamento no existe, ese sería también
nihilista. Es el “último hombre” de Así habló Zaratustra
4. Mundo verdadero
Nietzsche considera que el error fundamental de toda la metafísica desde Sócrates está en la invención
de un mundo racional y la desvalorización de lo opuesto a ese mundo racional, el que se ofrece a los
sentidos, el mundo del devenir. La crítica de Nietzsche a la metafísica occidental se dirige a dos
aspectos:
1. Conceptos básicos de la metafísica tradicional: La filosofía considera el mundo como un
cosmos y no como un caos, por creer en la racionalidad intrínseca de la realidad. La invención
del Mundo Racional trae consigo la invención de los conceptos básicos de toda la metafísica
tradicional: esencia, substancia, unidad, alma, Dios, permanencia...; estas entidades son puras
ficciones. Dado que el mundo que se muestra a los sentidos muestra corporeidad, lo cambiante, la
multiplicidad, el nacimiento y la muerte, los filósofos acaban postulando la existencia de dos
mundos, el mundo de los sentidos, pura apariencia, irrealidad, y el Mundo Verdadero, el Ser,
dado a la razón. Esto es precisamente lo que Nietzsche llama “platonismo”. Platón identifica el
Ser con la realidad inmutable, estática, absoluta y relega al mundo de la apariencia lo que se
ofrece a los sentidos (lo cambiante, la multiplicidad, lo que nace y muere). La filosofía posterior
acepta este esquema mental básico, aunque lo exprese con distintas palabras.
2. El nacimiento de la metafísica occidental:
o origen psicológico de la metafísica: la metafísica es un signo de determinadas
tendencias antivitales, de tendencias guiadas por un instinto de vida decadente y
contrario al espíritu griego anterior. La raíz moral que motivó la aparición de la filosofía
platónica fue el temor a la mutación, la muerte y la vejez, lo que le condujo a inventarse
un mundo en donde no estén presentes dichas categorías. La metafísica platónica es un
síntoma de resentimiento ante el único mundo existente, miedo al caos;
o influencia de la gramática: para Nietzsche el lenguaje da lugar a una visión errónea de
la realidad: a) la mayoría de las frases de nuestro lenguaje tienen la estructura sujetopredicado,
estructura que da pie a una interpretación substancialista de la realidad. b)
con el lenguaje hablamos de distintas cosas mediante las mismas palabras, con lo cual se
supone que existen semejanzas entre ellas, cuando no identidad. El lenguaje favorece,
por tanto, la creencia en la existencia de esencias, de naturalezas universales.
5. Mundo aparente
Nietzsche llama platonismo a toda teoría para la que la realidad está escindida en dos mundos: un
mundo verdadero, dado a la razón, inmutable y objetivo, y un mundo aparente, dado a los sentidos,
cambiante y subjetivo. Al mundo verdadero en Platón le corresponde la eternidad y se relaciona con el
bien y el alma mientras que al mundo aparente le corresponden el nacimiento y la muerte y se relaciona
con el mal y el cuerpo. El platonismo es una filosofía producto de una cierta enfermedad de la vida
misma: sólo individuos con un tono vital bajo pueden creer en la fantasmagoría de un mundo
trascendente: la cultura occidental se inventa un mundo (objetivado en Dios gracias, al cristianismo) para
encontrar consuelo ante lo terrible del único mundo existentes el mundo dionisíaco.
El hecho de que el artista ame más la apariencia que el mundo real no significa que se coloque del lado
de la metafísica y del cristianismo. El artista trágico ama la apariencia en el sentido en que dice sí a lo
terrible de la vida, es dionisíaco. En la apariencia del arte, la vida misma se transfigura. El artista es el
que intenta abrir nuevas posibilidades en el mundo, el que intenta hacer de la vida una obra de arte.
6. Transmutación de los valores
En La genealogía de la moral aborda Nietzsche la crítica de la moral cristiana a partir del estudio del
origen de los valores. Para ello, emplea el método genealógico, consistente en una investigación
etimológica e histórica de la evolución de los conceptos morales, del bien y del mal:
1. En la Grecia heroica de Homero el bueno era el fuerte, el apasionado, el poderoso, el guerrero,
el creador de valores. A partir de Sócrates y Platón, el pesimismo nihilista comienza a ganar a
los griegos. El bueno es aquel que renuncia a la vida, a las pasiones y al cuerpo en favor de un
mundo de las Ideas inexistente.
2. Judaísmo y cristianismo, apoyados en el platonismo, son el origen de una nueva moral cuya
característica fundamental es el resentimiento. Este consiste en condenar la vida porque se es
impotente para vivirla. Judaísmo y cristianismo llevan a cabo una inversión de los valores de la
Grecia heroica: A partir de ahora los buenos son los obedientes, los mansos, los sumisos, los
débiles, los impotentes, los abstinentes, los enfermos, los pobres, los miserables, los deformes.
Por el contrario, ahora pasan a ser malos los superiores, los orgullosos, los fuertes, los
poderosos, los héroes. Frente a la moral heroica de los antiguos griegos la moral cristiana es
una moral de esclavos.
3. Nietzsche propone una nueva inversión de los valores, una transmutación de los valores. La
moral cristiana del resentimiento, de condena de la vida, sería sustituida por una moral sana que
se guía por valores que dicen “sí” a la vida, a las pasiones y a los instintos. El abanderado de
esta nueva moral sería el superhombre, aquel capaz de asumir la muerte de Dios, la "pesada
carga" del eterno retorno y de "espiritualizar las pasiones".
7. Moral socrática
Frente a la afirmación dionisiaca de la vida que se da en la tragedia griega la moral socrática es una
moral que va contra la vida. En Sócrates lo apolíneo se ha desgajado de lo dionisiaco, la racionalidad
ha suplantado a la seguridad de los instintos. Es una moral que lucha contra los instintos, contra el
cuerpo y, por lo tanto, es una moral enferma y decadente, nihilista. Por eso, Sócrates considera la
muerte como una cura, como una salvación: La moral socrática implica una voluntad de
autoaniquilación.
Otro error propio de la moral socrática es el dogmatismo moral, la consideración de los valores morales
como valores objetivos. Pero la moral tradicional, dice Nietzsche, se equivoca totalmente: los valores
morales no tienen una existencia objetiva. Los valores los crean las personas, son proyecciones de
nuestra subjetividad, de nuestras pasiones, sentimientos e intereses, del tipo de vida que somos
(ascendente o descendente).
8. Moral contranatural
La moral tradicional (la moral cristiana) es "antinatural" pues presenta leyes que van en contra de las
tendencias primordiales de la vida, es una moral de resentimiento contra los instintos y el mundo
biológico y natural. Esto se ve claramente en la obsesión de la moral occidental por limitar el papel del
cuerpo y la sexualidad. Para ello han inventado las ideas de pecado y libertad. La idea de pecado es
una de las ideas más enfermizas inventadas por la cultura occidental: con ella el sujeto sufre y se aniquila
a partir, sin embargo, de algo ficticio; no existe ningún Dios al que tengamos que rendir cuentas por
nuestra conducta, sin embargo el cristiano se siente culpable ante los ojos de Dios, se siente observado,
cuestionado, valorado por un Dios inexistente, del que incluso espera un castigo. El cristianismo (y todo el
moralismo occidental) tiene necesidad de la noción de libertad
: para poder hacer culpables a las
personas es necesario antes hacerlas responsables de sus acciones. El cristianismo cree en la libertad de
las personas para poder castigarlas.
9.Moral sana
Moral sana es la que se guía por valores que dicen “sí” a la vida, las pasiones, lo corporal, lo instintivo.
Es lo opuesto a la moral platónica y cristiana que han declarado la guerra a las pasiones. La moral
sana no busca la aniquilación de las pasiones como la moral contranatural sino la espiritualización de las
mismas. Frente a la moral contranatural cuyo ideal es el castrado ideal en la moral sana el ideal es la
afirmación de la vida.
Nietzsche-Ortega, otro ejemplo
COMPARACÍON ORTEGA-NIETZSCHE
 A los dos autores podemos encuadrarlos dentro de la nueva "Filosofía de la vida" nacida a finales del siglo XIX. La vida es para ambos la esencia última de la realidad, aunque es verdad que entendida ésta de manera diferente. Para Nietzsche la vida es considerada desde una perspectiva biológica como impulso instintivo mientras que para Ortega, más influenciado por el historicismo, la considera como biografía (cúmulo de vivencias personales). Encontramos una diferencia básica entre ambos filósofos si atendemos a la consideración que cada uno hace de la razón: para Nietzsche la facultad racional no puede penetrar en la esencia básica de la vida caracterizada como cambio, devenir y desarrollo. Al dejarnos guiar por la razón y despreciar los instintos estamos despreciando, a su vez, la vida; para Ortega, mientras tanto, la razón es una facultad humana indispensable ya que es necesaria para analizar las circunstancias que a cada uno nos rodea, dar sentido a nuestra vida y plantearnos nuestro proyecto vital. De ahí que más que considerar a Ortega vitalista, como a Nietzsche, debemos denominarlo raciovitalista.
A los dos autores podemos encuadrarlos dentro de la nueva "Filosofía de la vida" nacida a finales del siglo XIX. La vida es para ambos la esencia última de la realidad, aunque es verdad que entendida ésta de manera diferente. Para Nietzsche la vida es considerada desde una perspectiva biológica como impulso instintivo mientras que para Ortega, más influenciado por el historicismo, la considera como biografía (cúmulo de vivencias personales). Encontramos una diferencia básica entre ambos filósofos si atendemos a la consideración que cada uno hace de la razón: para Nietzsche la facultad racional no puede penetrar en la esencia básica de la vida caracterizada como cambio, devenir y desarrollo. Al dejarnos guiar por la razón y despreciar los instintos estamos despreciando, a su vez, la vida; para Ortega, mientras tanto, la razón es una facultad humana indispensable ya que es necesaria para analizar las circunstancias que a cada uno nos rodea, dar sentido a nuestra vida y plantearnos nuestro proyecto vital. De ahí que más que considerar a Ortega vitalista, como a Nietzsche, debemos denominarlo raciovitalista.
Ambos heredan la concepción dinámica, propia de Heráclito, de la realidad. Tanto para Ortega como para Nietzsche la vida, como realidad última, se caracteriza por el devenir, el cambio, la evolución. La realidad está sometida a la historia.
A pesar de lo dicho en el punto anterior los dos tienen una idea diferente del tiempo. Mientras que para Ortega el tiempo solo puede ser entendido de un modo lineal, en el cual los acontecimientos pasados son irrepetibles, para Nietzsche el tiempo es entendido de una manera cíclica como Eterno Retorno. Para él todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros están condenados a repetirse eternamente.
Los dos tienen una consideración parecida de la vida como proyecto. El superhombre (artista trágico) para Nietzsche y el hombre con existencia auténtica para Ortega son aquellos construyen su vida creativamente y haciendo uso de su libertad.Aunque los dos vivieron en contextos diferentes -la Alemania de la segunda mitad del siglo XX y la España de la primera mitad del XX-, hicieron un análisis muy profundo y crítico de la época en las que le tocó vivir. Nietzsche de la decadencia de la cultura occidental y Ortega de la crisis que vivía España
 A los dos autores podemos encuadrarlos dentro de la nueva "Filosofía de la vida" nacida a finales del siglo XIX. La vida es para ambos la esencia última de la realidad, aunque es verdad que entendida ésta de manera diferente. Para Nietzsche la vida es considerada desde una perspectiva biológica como impulso instintivo mientras que para Ortega, más influenciado por el historicismo, la considera como biografía (cúmulo de vivencias personales). Encontramos una diferencia básica entre ambos filósofos si atendemos a la consideración que cada uno hace de la razón: para Nietzsche la facultad racional no puede penetrar en la esencia básica de la vida caracterizada como cambio, devenir y desarrollo. Al dejarnos guiar por la razón y despreciar los instintos estamos despreciando, a su vez, la vida; para Ortega, mientras tanto, la razón es una facultad humana indispensable ya que es necesaria para analizar las circunstancias que a cada uno nos rodea, dar sentido a nuestra vida y plantearnos nuestro proyecto vital. De ahí que más que considerar a Ortega vitalista, como a Nietzsche, debemos denominarlo raciovitalista.
A los dos autores podemos encuadrarlos dentro de la nueva "Filosofía de la vida" nacida a finales del siglo XIX. La vida es para ambos la esencia última de la realidad, aunque es verdad que entendida ésta de manera diferente. Para Nietzsche la vida es considerada desde una perspectiva biológica como impulso instintivo mientras que para Ortega, más influenciado por el historicismo, la considera como biografía (cúmulo de vivencias personales). Encontramos una diferencia básica entre ambos filósofos si atendemos a la consideración que cada uno hace de la razón: para Nietzsche la facultad racional no puede penetrar en la esencia básica de la vida caracterizada como cambio, devenir y desarrollo. Al dejarnos guiar por la razón y despreciar los instintos estamos despreciando, a su vez, la vida; para Ortega, mientras tanto, la razón es una facultad humana indispensable ya que es necesaria para analizar las circunstancias que a cada uno nos rodea, dar sentido a nuestra vida y plantearnos nuestro proyecto vital. De ahí que más que considerar a Ortega vitalista, como a Nietzsche, debemos denominarlo raciovitalista.Ambos heredan la concepción dinámica, propia de Heráclito, de la realidad. Tanto para Ortega como para Nietzsche la vida, como realidad última, se caracteriza por el devenir, el cambio, la evolución. La realidad está sometida a la historia.
A pesar de lo dicho en el punto anterior los dos tienen una idea diferente del tiempo. Mientras que para Ortega el tiempo solo puede ser entendido de un modo lineal, en el cual los acontecimientos pasados son irrepetibles, para Nietzsche el tiempo es entendido de una manera cíclica como Eterno Retorno. Para él todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros están condenados a repetirse eternamente.
Los dos tienen una consideración parecida de la vida como proyecto. El superhombre (artista trágico) para Nietzsche y el hombre con existencia auténtica para Ortega son aquellos construyen su vida creativamente y haciendo uso de su libertad.Aunque los dos vivieron en contextos diferentes -la Alemania de la segunda mitad del siglo XX y la España de la primera mitad del XX-, hicieron un análisis muy profundo y crítico de la época en las que le tocó vivir. Nietzsche de la decadencia de la cultura occidental y Ortega de la crisis que vivía España
Nietzsche-Ortega, ejemplo
COMPARACIÓN ENTRE LA FILOSOFÍA DE ORTEGA Y
GASSET Y LA FILOSOFÍA DE NIETZSCHE.
A Nietzsche como a Ortega se les incluye dentro de la corriente filosófica del vitalismo
ya que en ellos “la vida” es uno de los conceptos centrales que vertebran su filosofía. Pero
mientras para Nietzsche la vida es la tierra en cuanto poder creador, es decir es la voluntad de
poder; lo que le lleva a una auto-afirmación del individuo, a una afirmación de los instintos; por
tanto, un concepto más cercano a la biología. Para Ortega y Gasset la vida es un concepto
metafísico, la realidad radical donde nos encontramos tanto al sujeto con sus circunstancias, la
auténtica realidad donde se dan tanto el sujeto (el yo) como las cosas, el hombre y su mundo.
Para Nietzsche la vida se encuentra enfrentada a la misma razón, la vida reacciona contra
la misma razón que pretende dominar la realidad, y por tanto, la vida es irracionalidad, curso
ciego y sin sentido; una realidad indeterminada. Enfrentamiento que sólo se supera a través de
categorías estéticas (lo trágico). Ortega afirma que para el ser humano la razón no es algo
opuesto a la vida sino algo de lo que se sirve la vida para diseñar, realizar y justificar el proyecto
que cada cual queremos ser. Nuestra razón no es una razón teórica (contemplativa) sino que es
razón vital, es una razón subordinada a la vida (tal como Nietzsche considera) pero encaminada a
realizar un proyecto vital, y no nuestros instintos como pensaba Nietzsche. El ser humano actúa
para Ortega y Gasset por motivos racionales y no meramente por instintos, como sostenía
Nietzsche.
Nietzsche propone el “perspectivismo”: considera que no hay una sola y única
interpretación verdadera de la realidad, sino diferentes perspectivas. Es el ser humano quien
interpreta la realidad para la satisfacción de sus instintos y pulsiones. Ortega y Gasset se inspira
en el mismo planteamiento de Nietzsche, para afirmar que no hay un punto de vista absoluto,
sino diversas perspectivas, tantas perspectivas como individuos, ya que cada uno contempla la
realidad desde su circunstancia vital. Nadie puede contemplar la totalidad del mundo, sino sólo la
parte que cada sujeto alcanza, la verdad no puede estar en una sola perspectiva. No es posible un
conocimiento objetivo de la realidad, porque cada cual interpreta la realidad a su manera, pero
tampoco meramente subjetivo, ya que la realidad se nos impone pensemos lo que pensemos. El
perspectivismo de Ortega, a diferencia del perspectivismo de Nietzsche, pretende no caer en el
relativismo, pues la verdad es posible si conseguimos complementar todas las perspectivas.
La concepción del tiempo para Nietzsche es el “eterno retorno de lo idéntico” donde
cambia la noción lineal del tiempo propio del cristianismo volviendo a la noción circular del
tiempo propio de los griegos. En esta concepción el tiempo se hace eterno y por tanto nuestra
actitud ante la vida debe ser la de valorar al máximo ese momento presente. Ortega, por el
contrario, propone la vida entendida como proyecto a partir del ser histórico del ser humano,
pues somos historia. En ningún sentido admitiría Ortega que vivamos en un presente absoluto. El
hombre es tiempo, sí, pero eso implica una integración del pasado, y una proyección del futuro,
pues es futurición.
sábado, 17 de mayo de 2014
"FULGURANTE ORTEGA" de Jordi Gracia, publicado en El País el sábado 17 de mayo del 2014
Fulgurante Ortega
Con su obra, el pensamiento conquista la superación del idealismo de Occidente y postula una alianza entre irracionalidad y racionalidad como única vía de comprensión del hombre, su mundo y sus límites
Jordi Gracia 17 MAY 2014 - EL PAÍS
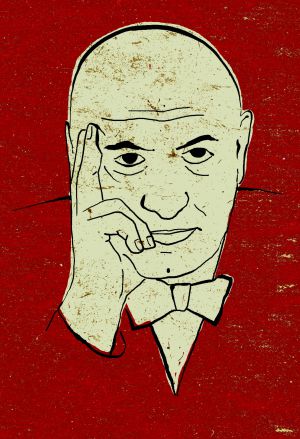
Al lado de Victoria Ocampo, tan alta y señorial, Ortega tira invenciblemente a bajito. Pero fue quien puso en orden de batalla a sus soldados cuando todavía no eran soldados pero él ya era su capitán. No sólo emperador, como entre los aborrecidos jesuitas de la infancia, sino directamente capitán que llama al arma a sus mesnadas para seguir propinando descargas escritas y orales sin freno, sin dios, sin miedo y sobre todo contra todo y contra todos. Ortega es una descarga de fusilería ideológica casi desde niño, en calzón corto, cuando todavía en privado todos rezongan contra la Restauración y su sistema viciado y envilecido, contra Maura y contra Romanones, contra el Partido Conservador y contra el Partido Liberal.
La diferencia es que Ortega levanta el listón y predica la radicalidad democrática del socialismo liberal como único recurso contra la injusticia social, contra el retraso intelectual, contra la inconsistencia de una democracia fraudulenta. Estamos apenas en 1908, tiene 25 años, es visiblemente calvo y en su hermano Eduardo tiene un aliado crucial, pero pronto se sumará el resto. Ortega crece a vista de todos en progresión incontenible en el Ateneo y en la Universidad, en la Residencia de Estudiantes y la Junta de Ampliación de Estudios, en la redacción de El Imparcial y en el Centro de Estudios Históricos. Está desde siempre en boca de todos por su tono, por su jovialidad, por su acometividad y por su infinita y casi angustiosa petulancia. Y sin embargo lo quieren, lo quieren y lo admiran desde santos laicos como Francisco Giner de los Ríos hasta gente de su misma edad, como Juan Ramón Jiménez o Ramón Pérez de Ayala, o algo mayores, como Antonio Machado, Azorín y Pío Baroja. Pero el que más le quiere es el mayor de todos, y mayor en todos los sentidos, Miguel de Unamuno, rendido a la chispa y la veracidad sin acartonamiento del muchacho de veintipocos que aun no es catedrático, que aun no ha escrito un libro y sin embargo a quien confía Unamuno el manuscrito de su libro filosófico más importante, Del sentimiento trágico de la vida, varios años antes de publicar el texto. Y así sigue la biografía arrebatada de Ortega hasta 1936, cuando ha sido ya el puntal ideológico de El Sol desde 1917, ha fundado el semanario España y ha puesto en marcha una cuña de revolución cultural que se llamó Revista de Occidente armada con tres lanzaderas: una tertulia en forma de chequeo intelectual de la actualidad, una revista mensual en forma de observatorio de la Europa contemporánea y una editorial con funciones de carcoma tenaz del tradicionalismo católico de la España rancia.
Siguió siendo bajo —por eso forzaba la verticalidad de su pose— pero siguió metiendo miedo, aunque él no lo tuvo hasta las balas perdidas y las violencias de 1934-1936. Él sí da miedo, incluso antes de que nadie sepa las fantasías de redención colectiva que fabrica su rotunda cabeza. Es un luchador casi físico en las peleas en las que cree hasta 1921, cuando la experiencia y los fracasos políticos empiezan a inclinar el plano de su vida hacia el desengaño y el rencor, hacia el desdén acre que destilan tantas páginas de España invertebrada de 1922 y que intoxican la peor parte de un libro lleno de hallazgos y observaciones luminosas como La rebelión de las masas, entre 1929 y 1930.
Estuvo tan vivo para aquellos jóvenes como lo está hoy para el lector con afán de pensar por libre, conocer sin anteojeras y comprender con honradez. A veces basta con dejarse atrapar por una prosa vivaz y brillante, y a veces hay que resignarse al párrafo rematadamente cursi y hasta delicuescente a ratos. Pero eso es nada, porque Homero también duerme: el todo, lo que importa de veras, es la vibración de autenticidad de un pensamiento hiperactivo y efusivo, combativo y comprometido, perspicaz y desprejuiciado, jugoso y beligerante: fundamentalmente honrado aunque se equivoque, convincente aunque yerre, siempre estimulante al menos hasta los primeros años treinta, cerca ya de sus cincuenta años, cuando abandona la confección de esos libros misceláneos y confesionales, dietarios disfrazados de ensayos, que tituló desde 1916 El Espectador.
Por supuesto, cuando Ortega se enamora se enamora de verdad, aunque sus disparatadas ideas sobre la mujer le sitúen en el pleistoceno de la especie. Pero por tres veces se enamora, y las tres a fondo: de Rosa, su mujer desde 1910 y compañera hasta su muerte en 1955; de Victoria Ocampo, perdición austral y quimérica de un hombre que se descubre frágil y desarmado en 1917, y de una joven condesa diez años más tarde, hipnótica para un Ortega con la guardia baja y la autoestima lesionadísima. Para entonces, sin embargo, en los años veinte toda su maquinaria intelectual se vuelca en la ratificación de sí mismo, cuando la filosofía de la razón vital va de camino a ser razón histórica y siente que con él el pensamiento conquista por fin la superación del idealismo de Occidente y postula una alianza entre irracionalidad y racionalidad como única vía de comprensión integral y resignada del hombre, su mundo y sus límites. Resignada, sí, pero sin tristeza ni amargura; al revés: feliz de desenmascarar falsos consuelos, feliz de saber qué hacer con la vida como proyecto, feliz de identificar lo iluso como ilusión inútil y cultivar como posible la ilusión de lo real: un Nietzsche civilizado.
¿Hay un Ortega fósil? Lo hay, claro que lo hay, y es a veces patéticamente vulnerable: la sustancia que lo fosiliza se llama resentimiento recrudecido de rencor y mesianismo abortado. Las heridas del amor propio deforman su prosa hacia el desdén contra la inopia bovina de las masas y sobre todo de los suyos. Y eso es lo peor, la incredulidad de quienes debían constituir las bases del futuro culto, educado, civil y europeo soñado. No atienden como deberían a sus visiones del hombre y la sociedad contemporánea, aunque él sea ya desde El tema de nuestro tiempo de 1923 el paraguas filosófico para el nuevo mundo que ha descubierto Albert Einstein. Ni están a la altura ni aciertan a detectar, como detecta él, el nivel que exige el presente: un pensador de la contingencia, una visión empírica de la condición humana, un dinamitador de las fantasías falseadoras, un ateo irrenunciable y primordial.
Demasiadas veces los verdaderos fósiles hemos sido nosotros, los lectores y los comentaristas, una y otra vez atados al Ortega más caduco y vulnerable —más visceral—, el de España invertebrada, el de sus cábalas sobre asuntos mal conocidos, el de los delirios, o revanchistas o apocalípticos, contra la villanía ética e ideológica de las masas ignaras. Pero ese es un Ortega ya turbado: el peor enemigo de Ortega fue Ortega mismo, sobre todo tras leer a Heidegger en 1928 y descubrir en él un asteroide filosófico completamente imprevisto. Por dentro le cambió la vida y unos años después la cambió por fuera, desde 1932: dejó de actuar como el insolente, provocativo, disperso y feliz ensayista de lo real para reencauzarse en una ruta que le había sido ajena, la filosofía profesional, la filosofía académica.
Pero incluso ese grave percance de su biografía intelectual se salda con una última resistencia al contagio teológico y religioso de Heidegger en dos fases: una breve y contundente en 1929 y otra prolongada y minuciosa, incluso furiosa, en La idea de principio en Leibniz, que es un manuscrito abandonado en 1947 tras rematar por fin su pelea privada con Heidegger, y con más razón que un santo. Cuando Ortega se olvida de sí mismo, cuando desiste de ser quien es y escribe en libertad, desatado y brioso, entonces es un ensayista arrebatado y arrebatador: el mejor antídoto contra el idealismo embaucador, el más sugestivo intérprete de sucesos en movimiento, el más apto para fabricar en silencio, rumiando, personas libres y contingentemente felices, como lo fue él mismo: un escritor del siglo XXI.
Siguió siendo bajo —por eso forzaba la verticalidad de su pose— pero siguió metiendo miedo, aunque él no lo tuvo hasta las balas perdidas y las violencias de 1934-1936. Él sí da miedo, incluso antes de que nadie sepa las fantasías de redención colectiva que fabrica su rotunda cabeza. Es un luchador casi físico en las peleas en las que cree hasta 1921, cuando la experiencia y los fracasos políticos empiezan a inclinar el plano de su vida hacia el desengaño y el rencor, hacia el desdén acre que destilan tantas páginas de España invertebrada de 1922 y que intoxican la peor parte de un libro lleno de hallazgos y observaciones luminosas como La rebelión de las masas, entre 1929 y 1930.
Estuvo tan vivo para aquellos jóvenes como lo está hoy para el lector con afán de pensar por libre, conocer sin anteojeras y comprender con honradez. A veces basta con dejarse atrapar por una prosa vivaz y brillante, y a veces hay que resignarse al párrafo rematadamente cursi y hasta delicuescente a ratos. Pero eso es nada, porque Homero también duerme: el todo, lo que importa de veras, es la vibración de autenticidad de un pensamiento hiperactivo y efusivo, combativo y comprometido, perspicaz y desprejuiciado, jugoso y beligerante: fundamentalmente honrado aunque se equivoque, convincente aunque yerre, siempre estimulante al menos hasta los primeros años treinta, cerca ya de sus cincuenta años, cuando abandona la confección de esos libros misceláneos y confesionales, dietarios disfrazados de ensayos, que tituló desde 1916 El Espectador.
Por supuesto, cuando Ortega se enamora se enamora de verdad, aunque sus disparatadas ideas sobre la mujer le sitúen en el pleistoceno de la especie. Pero por tres veces se enamora, y las tres a fondo: de Rosa, su mujer desde 1910 y compañera hasta su muerte en 1955; de Victoria Ocampo, perdición austral y quimérica de un hombre que se descubre frágil y desarmado en 1917, y de una joven condesa diez años más tarde, hipnótica para un Ortega con la guardia baja y la autoestima lesionadísima. Para entonces, sin embargo, en los años veinte toda su maquinaria intelectual se vuelca en la ratificación de sí mismo, cuando la filosofía de la razón vital va de camino a ser razón histórica y siente que con él el pensamiento conquista por fin la superación del idealismo de Occidente y postula una alianza entre irracionalidad y racionalidad como única vía de comprensión integral y resignada del hombre, su mundo y sus límites. Resignada, sí, pero sin tristeza ni amargura; al revés: feliz de desenmascarar falsos consuelos, feliz de saber qué hacer con la vida como proyecto, feliz de identificar lo iluso como ilusión inútil y cultivar como posible la ilusión de lo real: un Nietzsche civilizado.
¿Hay un Ortega fósil? Lo hay, claro que lo hay, y es a veces patéticamente vulnerable: la sustancia que lo fosiliza se llama resentimiento recrudecido de rencor y mesianismo abortado. Las heridas del amor propio deforman su prosa hacia el desdén contra la inopia bovina de las masas y sobre todo de los suyos. Y eso es lo peor, la incredulidad de quienes debían constituir las bases del futuro culto, educado, civil y europeo soñado. No atienden como deberían a sus visiones del hombre y la sociedad contemporánea, aunque él sea ya desde El tema de nuestro tiempo de 1923 el paraguas filosófico para el nuevo mundo que ha descubierto Albert Einstein. Ni están a la altura ni aciertan a detectar, como detecta él, el nivel que exige el presente: un pensador de la contingencia, una visión empírica de la condición humana, un dinamitador de las fantasías falseadoras, un ateo irrenunciable y primordial.
Demasiadas veces los verdaderos fósiles hemos sido nosotros, los lectores y los comentaristas, una y otra vez atados al Ortega más caduco y vulnerable —más visceral—, el de España invertebrada, el de sus cábalas sobre asuntos mal conocidos, el de los delirios, o revanchistas o apocalípticos, contra la villanía ética e ideológica de las masas ignaras. Pero ese es un Ortega ya turbado: el peor enemigo de Ortega fue Ortega mismo, sobre todo tras leer a Heidegger en 1928 y descubrir en él un asteroide filosófico completamente imprevisto. Por dentro le cambió la vida y unos años después la cambió por fuera, desde 1932: dejó de actuar como el insolente, provocativo, disperso y feliz ensayista de lo real para reencauzarse en una ruta que le había sido ajena, la filosofía profesional, la filosofía académica.
Pero incluso ese grave percance de su biografía intelectual se salda con una última resistencia al contagio teológico y religioso de Heidegger en dos fases: una breve y contundente en 1929 y otra prolongada y minuciosa, incluso furiosa, en La idea de principio en Leibniz, que es un manuscrito abandonado en 1947 tras rematar por fin su pelea privada con Heidegger, y con más razón que un santo. Cuando Ortega se olvida de sí mismo, cuando desiste de ser quien es y escribe en libertad, desatado y brioso, entonces es un ensayista arrebatado y arrebatador: el mejor antídoto contra el idealismo embaucador, el más sugestivo intérprete de sucesos en movimiento, el más apto para fabricar en silencio, rumiando, personas libres y contingentemente felices, como lo fue él mismo: un escritor del siglo XXI.
Jordi Gracia es profesor y ensayista. Es autor de la biografía Ortega y Gasset, de inminente aparición en Taurus.
sábado, 10 de mayo de 2014
Ortega, ejercicios
Plan de trabajo alumnado 2º Bachiller, sábado 10 de mayo del 2014
Entra en el siguiente enlace y realiza los dos ejercicios.
http://www.webdianoia.com/contemporanea/ortega/ortega_ejer.htm
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

